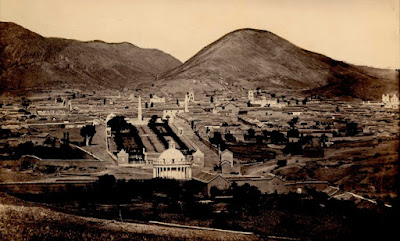Por: Álvaro
Céspedes Q.*

La situación
de crisis que estamos atravesando a nivel global debido a la pandemia del
COVID-19 ha develado el agotamiento de la crisis civilizatoria, los modos de
consumo y producción que han ido arrasando con los recursos del planeta y han derivado
en desequilibrios ambientales que están relacionados con la crisis epidemiológica
del COVID-19. Se puede advertir que la crisis epidemiológica no es un grado más
de la crisis ambiental, es el punto más crítico de la crisis ambiental.
Este momento que surcamos como humanidad proporciona una oportunidad de
transformación, de construir nuevas relaciones más armónicas con la naturaleza
que no estén definidas por la dominación y explotación utilitaria de recursos
de la madre tierra, o seguir la incesante inercia social bajo el modelo de
producción y consumo que nos impone el capitalismo, con sus visiones de
desarrollo, progreso y modernidad, que están llevando a una terrible catástrofe
socioambiental planetaria, la cual se vislumbra en la crisis climática global y
próximas pandemias que transitaremos.
También es
importante destacar que esta crisis es “múltiple, generalizada, multifacética e
interrelacionada, además de sistémica. Nunca afloraron tantos problemas
simultáneamente, que rebasan lo sanitario, mostrando efectos en lo político,
económico, ético, energético, alimentario y, por supuesto, cultural” (Acosta:
2020). En el campo político esta crisis esta provocando que las elites
políticas y las clases dominantes aprovechen este momento de desarticulación y
desorganización (aparente) de la sociedad civil, para promover políticas antipopulares
que profundizaran las desigualdades socioeconómicas en gran parte de los
territorios de la región en Latinoamérica y el planeta. Así mismo, el impacto
de la pandemia en los sistemas políticos y la democracia en los países del
mundo esta derivando en el auge de gobiernos autoritarios que bajo el discurso
de la emergencia sanitaria utilizan discrecionalmente el ejercicio de la fuerza
y la represión estatal para justificar la implementación de estas reformas.
Este fenómeno
se ve reflejado en las prácticas gubernamentales que viene desarrollando el
actual gobierno de transición en Bolivia, por un lado, de implementación de
reformas orientadas a favorecer a sectores empresariales nacionales y
transnacionales en desmedro de la salud, la soberanía y seguridad alimentaria
de la sociedad boliviana y, por otro lado, un fuerte componente de uso de la violencia,
a través, de las fuerzas del orden. Aunque es importante resaltar que el
ejercicio desmedido de esta violencia estatal no surge de la crisis del
COVID-19, sino es constitutivo en el proceso de consolidación de este gobierno.
Por otra
parte, la aciaga gestión de la crisis sanitaria de este gobierno, que deriva en
la crisis económica que vive el país, está acompañada de inoperancia en la
gestión pública, desconocimiento de la realidad económica y en hechos de
corrupción que están limitando las inversiones en este estado de situación.
En consecuencia estas acciones se están viendo reflejadas en la incapacidad
para administrar adecuadamente esta crisis que está engendrando focos de protestas
sociales en espacios urbanos y rurales del territorio nacional, donde el
encierro domiciliario es insostenible para la supervivencia de estas
poblaciones de bajos ingresos económicos, que en última instancia tienen como
opción, o morir por el virus o morir de hambre.
En este
escenario problemático las políticas asumidas por el gobierno transitorio
tienden a profundizar la crisis en vez de mitigarla. Añez y representantes del agro
negocio boliviano en palacio de gobierno
aprobaron el Decreto Supremo N° 4232 el pasado 8 de mayo de 2020, el
cual autoriza establecer procedimientos abreviados para que el Comité Nacional
de Bioseguridad evalúe en 10 días en primera instancia (hasta el 17 de mayo) y
a partir de múltiples protestas suscitadas, definen ampliar el plazo a 40 días.
Este decreto contempla la producción de 5 cultivos transgénicos, maíz, caña de
azúcar, algodón, trigo y soya destinados al abastecimiento del consumo interno
y comercialización externa
El marco institucional
en Bolivia para que empresas e instituciones puedan desarrollar la
implementación de semillas transgénicas en cultivos agrícolas, está establecido
en Ley 1580 del 20 de Julio de 1994 y
reglamentado en el Decreto Supremo 24676 del 21 de Julio de 1997. Dentro de esta reglamentación, el Comité
Nacional de Bioseguridad es un Comité Asesor conformado por representantes del Ministerio
de Medio Ambiente y Agua, Desarrollo Rural y Tierras, Desarrollo Productivo,
Salud y representantes del sistema universitario. Este comité mediante un
proceso evaluación definirá, con “estudios en campo”, si pueden o no ser
aplicados estos cultivos en el país. Aunque hay que destacar que este Comité de
Bioseguridad está compuesto por funcionarios de estos Ministerios, los cuales
se cambian frecuentemente y poseen filiación política,
este aspecto sesga la objetividad al informe que emitirá dicho comité.
Las decisiones
gubernamentales de proceder a la
implementación de semillas transgénicas en Bolivia no datan como
antecedente en el decreto aprobado por el gobierno de Añez. Hay que mencionar
algunos eventos en los últimos gobiernos que estuvieron en sintonía con políticas
vinculadas al modelo del agronegocio soyero. El año 2005 “el gobierno del
presidente Carlos Mesa aprobó la producción y comercialización de soya
transgénica resistente al herbicida glifosato. Para ello tuvo que pedir a la
policía que desaloje a periodistas y representantes de organizaciones
campesinas que se hicieron presentes en el Ministerio de Desarrollo Sostenible,
durante la reunión del Comité de Bioseguridad, entidad responsable de tal
aprobación” (Observatorio Cambio Climático y Desarrollo, 2015).
El Gobierno
de Evo Morales no fue una excepción a la norma, éste no dudó en abandonar la
agenda de la madre tierra y el vivir bien
para enfrascarse en la lógica del extractivismo de los recursos naturales y el extractivismo
agrario como componente estructural del Nuevo Régimen Agroalimentario Mundial.
Un indicador de estas acciones se pueden observar en las relaciones de pugna
política y oposición que estableció en el primer periodo de gestión de gobierno
(2006-2009) con estas elites políticas y económicas cruceñas afines a la
agroindustria; estas pueden ser comparadas en un segundo periodo de gobierno
donde se establece “una aparente alianza iniciada entre los años 2013 y 2014”
(Economía Bolivia, 2013; Ortiz, 2013 citado en Mckay 2018). Desde este momento
se vio a Morales participando de reuniones y eventos con las asociaciones que
representan a la agroindustria, como son la Cámara Agropecuaria del Oriente
(CAO), la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) y la Cámara
de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO).
Las buenas
relaciones que establecieron Morales con el empresariado agroindustrial cruceño
derivaron en políticas que favorecieron a este sector; como promover la
ampliación de la frontera agrícola “en 250.000 hectáreas adicionales a las
1.300.000 hectáreas que ya tienen actividad con el sembradío de soya
transgénica desde el año 2004” (Erbol, 2020). “Además de intensificar la
generalizada extracción de los recursos naturales, es decir, no solo gas y minerales,
sino de productos agropecuarios […] Este
modelo extractivista y latifundista no solo devasta la naturaleza sino que
socava las bases institucionales y democráticas de la sociedad boliviana” (Urioste,
2018: 5-6 citado en McKay, 2018).
La ampliación
de la frontera agrícola para producción de soya transgénica, fue acompañada de
la “autorización de forma excepcional al Comité Nacional de Bioseguridad
evaluar y aprobar el uso de los “eventos transgénicos” soya HB4 y soya Intacta
Pro para su uso en la producción de biocombustibles y le dio un plazo de 60
días” (Opinión, 2020). En ese sentido, el Decreto Supremo N° 3874 aprobado por
Morales el 18 de abril de 2019 intentó implementar nuevos eventos transgénicos,
aplacados en su momento por múltiples protestas sociales que impidieron su
progreso.
Lo que se
distingue de estas gestiones gubernamentales, sean tendientes al liberalismo o
progresistas, es que sin distinción alguna, han dado lugar a que el modelo
agroindustrial se consolide en una alianza capital-Estado. En el periodo del
MAS le permitió tener el control sobre el aparato estatal (lo que también se
repite con el gobierno de Añez) y en relación al “sector agro-capitalista
conservar el control sobre el complejo soyero” (Ídem, 2018). Lo que se
evidencia es un continuum en la política agraria extractivista, Morales con su
retórica contradictoria de Revolución Agraria, Soberanía Alimentaria y ley de
la Madre Tierra, ahora Añez en asociación con el empresariado cruceño, pretenden
introducir la producción de semillas transgénicas bajo el pretexto de robustecer
la seguridad alimentaria en el país y generar mayor crecimiento económico.
Aunque hay que subrayar que por el contrario a este criterio, la situación del
agronegocio soyero tiene grandes problemas, uno de ellos es la viabilidad
económica de este modelo,
este argumento tiene una base bien sustentada en trabajos de investigación y
estudios sobre el complejo soyero en Bolivia.
Partiendo de la
tesis que este modelo está en crisis en Bolivia por diversidad de problemas que
presenta en su estructura de acumulación y las externalidades que genera, se
expone a continuación algunos elementos que sostienen dicha afirmación.
El agro negocio carece de capacidad para industrializar la soya que produce,
porque lo que en realidad exporta es materia prima semiprocesada en grandes
volúmenes y por tanto no agrega valor a su producción. La ausencia de este componente
es el que desencadena en las desarticulaciones intersectoriales complementarias
que deberían estar insertadas en el procesamiento industrial, así mismo, la
manufactura crea empleos mediante esta vinculación intersectorial, la soya
semiprocesada que se exporta no produce estas articulaciones.
Este modelo
extractivista produce alta concentración en la cadena de valor, donde la mayoría
de los componentes de esta cadena no se producen en Bolivia. El 70% de la
tenencia de la tierra está en manos del 2 % de propietarios medianos y grandes,
tener el control de la tierra significa tener el control sobre el elemento de
producción donde se realiza la soya y la plusvalía. Solo 4 empresas extranjeras
controlan el 85% del mercado de soya en Bolivia y los insumos como semillas,
maquinarias y agro-químicos que deben ser importados de China, Brasil y otros
países. Por tanto, es un modelo altamente dependiente del agronegocio
transnacional, donde la mayor parte de beneficios económicos ni si quiera se
quedan en el país.
En términos
ambientales la producción de soya de base transgénica origina severas
consecuencias como daño de suelos, deforestación indiscriminada, pérdida de
biodiversidad, disminución de la
fertilidad, erosión de los suelos y contaminación de las fuentes de agua. “Desde
la legalización de las semillas transgénicas, la cantidad de agroquímicos
utilizados en la producción ha superado con creces a la superficie cultivada.
[…] Además que producen nuevos tipos de malezas y plagas que amenazan sus
cultivos, por lo que requieren nuevos
tipos de herbicidas y pesticidas”. (Ídem, 2018). Estas condiciones afectan
principalmente a los pequeños productores soyeros que por falta de maquinarias,
insuficiencia económica para comprar semillas de calidad y agroquímicos, sumados
a la ubicación y calidad de las tierras que poseen, hace que se encuentren en
menor capacidad de producir y competir en las mismas condiciones que los
grandes productores de soya. Igualmente la degradación ecológica y erosión que
sufren estos suelos, consolida un sistema de ocupación constante y progresivo
de nuevas tierras para la agroindustria, que impulsa la expansión de la
frontera agrícola hacia áreas protegidas y territorios indígenas de forma
ilícita.
En definitiva
el modelo agroindustrial de base transgénica es depredador en esencia y no
puede ser sustentable “cuando no puede mantenerse en el tiempo, sin ayuda
externa y sin que produzca la escasez de recursos existentes. Además, conduce a
una generalización de la pobreza y crisis económicas recurrentes” (Acosta,
2011: 87). Esta aseveración se aplica a los procesos de deforestación, que no
solo están provocando pérdida de la biodiversidad o efectos ambientales adversos
en estos espacios, también derivan en impactos que se producen en las comunidades
indígenas que dependen del bosque para su sustento. Los pueblos indígenas de
Lomerío, Guarayo e Isoso son los más afectados, puesto que se encuentran
alrededor de la expansión de la frontera agrícola soyera; bajo estas
condiciones, condenados a la pobreza y en un futuro abandonar sus territorios
destruidos por el desarrollo agroindustrial.
Por otra
parte, no existen muchas oportunidades laborales que el agronegocio pueda
aportar al país. Esta forma de producción al ser mecanizada requiere menos fuerza
laboral, además, de estar inserta dentro de una economía desarticulada
sectorial y socialmente. Según un estudio realizado por la Fundación Tierra el
sector agropecuario solamente emplea 32.000 personas, dato abismal que se
contrasta frente al criterio que defiende la agroindustria, el cual dice
aportar al país con 1.000.000 de empleos directos e indirectos.
Un último
aspecto que hay que considerar, a partir de los argumentos que se despliegan de
las voces que surgen de este sector, que hablan de los grandes beneficios
económicos que la agroindustria aporta al país por concepto de renta o tributos
fiscales provenientes de la exportación de soya. Es necesario esclarecer que “en
Bolivia el Estado no recibe un solo centavo como impuesto específico gravado al
extractivismo agrario, ni ingresos del impuesto a la propiedad de la tierra de
los grandes terratenientes
y, lo que es peor, en la última década las importaciones de alimentos se han
casi triplicado. […] Al contrario, el Estado subvenciona el “modelo” a través
de los subsidios a los combustibles, la construcción de carreteras, la ausencia
de una regulación laboral que defienda los intereses de los trabajadores
agrícolas asalariados – que en la práctica equivalen a los peones de antes de
la reforma agraria de 1953” (Urioste, 2018: 5, citado en McKay, 2018). Se debería continuar dando
concesiones y beneficios a un modelo que en vez de traerle beneficio al país,
le trae grandes problemas, bajo estas evidencias ¿no cabe más bien echar por la
borda este modelo agro-extractivista?.
* Sociólogo, militante de Columna Sur Cochabamba, actualmente es Técnico del Centro Latinoamericano sobre Población (CELAP), coordinador y docente del posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Simón.
Referencias bibliográficas
ACCION POR LA BIODIVERSIDAD. (2020). Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur. Monocultivos, resistencias y propuestas de los pueblos. Ed. Misereor, Buenos Aires-Argentina.
ACOSTA Alberto. (2011). Extractivismo y neoextractivismo: Dos caras de la misma maldición. En Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo. Más allá del desarrollo. Ed. Fundación Rosa Luxemburgo, Quito-Ecuador.
ACOSTA Alberto. (2020). Reecuentro con la Madre Tierra: tarea urgente para enfrentar las pandemias, en Diario El Salto.
CEDIB. (2017). Los organismos genéticamente modificados y los agrotóxicos, Diario El Deber.
ERBOL. (2020). FUNDACIÓN TIERRA, Denuncian “descarada” privatización de tierras fiscales en favor del agro cruceño.
LOS TIEMPOS. (2020). Transgénicos: ¿Problema o solución?
OPINIÓN. (2020). ¿Qué respondieron Evo y Áñez a los pedidos de evaluar semillas de soya transgénica?
MCKAY M. Ben. (2018). Extractivismo Agrario, dinámicas de poder, acumulación y exclusión en Bolivia. Fundación Tierra, La Paz-Bolivia.
MENDEZ Carolina (2019). Con 200% de deforestación, Bolivia cambia bosques por la agroindustria. Diario Página Siete.
OBSERVATORIO CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO. (2015). 7 datos que debes saber sobre los transgénicos en Bolivia.
https://obccd.org/2015/04/21/7-datos-que-debes-saber-sobre-los-transgenicos-en-bolivia
TIERRA (2019). Memoria Conferencia 2018: Madre Tierra. La agenda abandona, causas y consecuencias. Ed. Fundación Tierra, La Paz-Bolivia.